Continuamos publicando el libro «Blasfemia del escriba», de Alberto Guerra Naranjo Entrega Número 2 en Café Naranjo, que lo disfruten.
Otra vez Arnaldo
Por Alberto Guerra Naranjo.
«Para mi carnal Manolo Valle.»
La sinceridad con el lector es un preciado atributo de quien intenta servir con la palabra. Algo así he leído en las páginas de un prestigioso maestro. Lástima no haber encontrado su reflexión en mis primeros balbuceos con la escritura. Entonces, no hubiera concebido un comienzo de esta manera: «Por la parte mejor transitable de la calle, una mujer camina de prisa y con los ojos clavados en el pavimento». Comienzo fatal para cualquier historia. Por mucho que apelase a otros recursos, en lo adelante, el resto quedaría mutilado. No en vano los escritores se pronuncian a favor de la eficacia de la primera frase. Luego de escribirla, una avalancha de palabras marcadas por esta, persigue hasta el último de los puntos y aparte. Pero ya fue escrita. Y algo más triste: publicada.
Sólo resta, en mi caso, enmendar de algún modo lo que el ímpetu de la juventud no advierte. En aquella ocasión el deseo de contar se impuso sobre la propia historia. Hoy, ese mismo deseo persiste, sin embargo, considero prudente reelaborar el texto sin traicionar un ápice la intención anterior. Yo descubrí a una mujer caminando contraria a un mar de gentes. De haberlo meditado sin apresuramientos frente a la página en blanco, el texto no hubiera sido víctima de los estereotipos. Olvidé, arrastrado por la racionalidad de turno impuesta en los corrillos literarios, que más que escritor, había sido personaje. Si fui personaje nunca debí asumir la narración desde otro punto de vista que no fuera el de la primera persona.
Yo y no otro la contempló varios segundos en su intención de atravesar esa mole de gentes. Pero narré el instante en que insistí en detenerla, (él insiste en detenerla, dije, que beba su cerveza un poco tibia), cuando era imprescindible, a tenor de la eficacia, haber ahondado en los motivos que me impulsaron. Error. Gasté oraciones en precisar que la ciudad se encontraba en carnavales, de una forma ridícula, escamoteando la palabra carnavales. Quise parecer cosmopolita, que cada cual encontrara su ciudad en mi ciudad por el simple recurso de ocultar su nombre. No mencioné el malecón habanero en todo el texto, ni la palabra guagua, ni la calle veintitrés. Elegí el camino de los estereotipos, y dentro de éste, la pretensión de un halo místico y universal obviando palabras esenciales.
En su lugar, hablé de la frialdad en las pergas de cerveza, del hedor en los baños improvisados al borde de las aceras, de tambores alimentando el ritmo en las distintas comparsas, de tarimas destinadas a la aglomeración y el desorden para favorecer al dependiente, de algarabía, de serpentinas, de fuegos de artificio, de hembras con cintura muelle encima de las carrozas; pero nada de las otras palabras. Error, repito. Una mujer caminaba contrario a un centenar de personas, y no sería desatinado, en honor a la sinceridad que debo profesar a los lectores, exponer el motivo que me impulsó a interceptarla. Un sencillo, único, intrascendente motivo, obviado en el texto anterior: estaba solo. Represento desde la infancia el prototipo del hombre solo. Jamás he deseado sobre mi espalda esa cruz que todavía me persigue. Necesitaba creerme injertado en aquel carnaval.
Lejos de hombre extraviado detrás de algún libro, quería rozar ambientes marginales, desprenderme de la estampa culta que se me imponía. El carnaval era un escape ante tanta palabra elaborada en boca de mis contemporáneos; los aprendices de escritor que me rodeaban. Ya tenía entre mis dedos la frialdad de una perga de cerveza, y en el cerebro, todo el desdén que proporcionan unos tragos en un ambiente de fiesta. Faltaba otro contacto. La aparición de alguien que desconociera hasta qué punto hablaría con un hombre literalmente solo. Esa posibilidad la proporcionaba ella. Otro trago bastó para pensar que ambos seríamos emparentados por el mismo principio: hombre solo, intercepta camino, de mujer sola. Además, demasiados calores recorrían mi cuerpo durante ese carnaval. Necesitaba sexo. En mi almanaque, contaba casi un año sin sexo.
Se comprende, entonces, la incapacidad de utilizar otra variante que no fuera comenzar esta historia a partir del instante en que ofrezco un trago de cerveza. (…él insiste en detenerla, escribí; que beba su cerveza un poco tibia y se deje llevar.) Atrapé la intención de cierta atmósfera con escasas palabras, y un tiempo narrativo donde en apariencia el propio escritor desconoce lo que sería contado. (Por fin ella acepta un buche corto y da las gracias, continué, sabe que la noche está arreglada, de ahora en adelante, con un desconocido que será súper amable). Desconocido estuve imaginándome en otro frente a la página en blanco; asumiendo de modo maniqueo la actitud de un personaje; olvidando, exprofeso, que segundos antes de abordar a esa mujer, en mi mente se instalaba esta frase: Todo caribeño necesita a su lado una mujer sabrosa. Fue durante mucho la frase ideal para un poema. Hoy, ausente de prejuicios, descubro su sentido absoluto. Pero un hombre solo, atravesando un inmenso gentío, puede permitirse la idea de que en él se encierran todos los caribeños. Permitírsela y olvidar, por ejemplo, el mundo gay. Olvidar que en ese mundo una mujer sabrosa podría resultar una actitud cuestionadora. El asunto es que yo, es decir, el personaje, me encontré frente a ella ofreciéndole un trago; digo más, descubriendo que de ninguna manera aquella era una mujer sabrosa. Se trataba de una mujer, no más que eso, suficiente para que un hombre solo decidiera abordarla.
No creo prudente, como lo hice en el texto anterior, detallar sobremanera cada giro de la conversación que sostuvimos. Para quienes se interesen en esas circunstancias, se lo recomiendo. Al margen de premuras sintácticas, allí fui más explícito. Sólo diré que, sin mayores contratiempos, la convencí para que me siguiera. Se dejó llevar, como ya expuse, sabiendo que yo resultaría súper amable. Nos sentamos en el muro del malecón. Demasiado era el tiempo que no conversaba con una mujer sobre ese muro. Si algún sentido místico posee su superficie rocosa, más allá de la humedad que trasmite en las asentadoras, es la sensación de triunfo que propone cuando alguien conoce a una mujer y ya ha logrado sentarla. Yo era un hombre enteramente feliz, la noche marchaba de acuerdo con mis planes. Era feliz, pero no debo negar que, además, era un hombre nervioso.
Temí que descubriera a su lado el parloteo de un hombre nervioso. Disimulé cuanto pude sumergido en los buches de cerveza. No obstante, debo decir que consumimos cierto tiempo en comparar los carnavales de La Habana con los de Santiago. Los de Oriente sí pueden llamarse carnavales, dijo ella. Luego argumentó, mostrándose conocedora del asunto, que en los de La Habana las propias cercas establecían las distancias, que dentro de un rato la atracción de las carrozas pasaría y en los pies de todos se quedaría el deseo. Dijo que en Oriente se arrollaba detrás de las comparsas hasta el amanecer. Habló maravillas de Santiago. Ella era de Santiago. Permití que arremetiera con furia contra mis carnavales. Conspiré a su favor, como buen condotiero, cuando señalé hacia los palcos. Dije que allí estaban los verdaderos aburridos, quienes sentían placer al poseer a mano la comida y la cerveza, sin moverse del asiento. Me ensañé contra el mundo que hacía un rato glorificaba en mi interior. No era yo quien hablaba, eran mis nervios. Deseé que esa mujer no abandonase jamás el espacio ocupado en el muro. Repito, me sentía como un hombre feliz.
Pero debo confesar que si describo el instante en que junté su mano entre las mías y luego le di un beso, estaría mintiendo. En el texto anterior pretendí describirlo, quienes lo hayan leído coincidirán en que fue un verdadero fracaso. Utilicé palabras barrocamente frágiles. No había comprendido que entre la realidad del escritor y los momentos que éste considere reales, debe mediar un paréntesis para la duda. He aquí otro atisbo de mi sinceridad. Besé a esa mujer como sólo podría hacerlo un hombre ganado por los nervios.
Te puede interesar: Resistencia Creativa, de Roy Jorge
Sentí lo mismo, si es que pudiera compararse, que me sucede cuando termino de escribir alguna de mis historias. Recién extraídas de la Remington, pedaleo veloz rumbo a casa de mis dos amigos R. y C. Leo con ardor para ellos mi última diatriba literaria, pero R. y C. desde el gastado butacón de su sala, escudriñan mi texto con entera desconfianza. Trato de creerme impenetrable, pero estoy desarmado. Me miran como si estuviese cometiendo una de las faltas de su pequeña hija. Es un estado donde se emparientan el miedo con la felicidad. Miedo, por el torpe tanteo en la tiniebla; felicidad, en el propio hecho de haber tanteado. Cada lectura a mis amigos R. y C. rememora lo que sentí con aquella mujer en el muro. Hoy lo he descubierto. R. y C. sustituyen mi propia necesidad de incertidumbre. Vivo, porque mi escritura es examinada hasta el cansancio por los ojos de R. y C. Vivo, porque sin proponérselo me hacen reanudar esos instantes.
Logran que la vuelva a contemplar disertando con vehemencia sobre su lejana ciudad, mientras por mi cerebro corre la idea de no abusar demasiado de los favores del muro. Una mujer recién conquistada no debe permanecer hablando el resto de la noche. Debe dejarse conducir a otros lugares por un hombre nervioso. Ahondar en nuevas oscuridades; desviarse con él por la primera calle que les lleve lejos, no sin antes comprar otra cerveza, y caminar en dirección opuesta a una gran mayoría, convencida de que ahora comienza la noche.
En el banco más oscuro de la calle veintitrés, ella pretendió escribir su dirección en una hoja. Pertenezco a la especie de los que llevan siempre consigo bolígrafo y hoja. Lejos de prestar atención a sus anotaciones, estuve en busca del giro más sensato para estirar la noche. El parque no brindaba alternativas: presencia de otras parejas, reino absoluto de la incomodidad en caso de fornicar sobre listones. Pudiéramos pasar la noche juntos en cualquier posada, dije. Lamenté de inmediato otra de mis frases radicales. Fue la incontrolable boca de un hombre nervioso. Desconozco un solo caso donde una mujer, sea de la condición más densa, soporte semejante exabrupto. A pesar de su disgusto, ella resultó atinada, se negó empleando sutilezas. Dijo que estaba de paso en un lugar donde no podía llegar tarde. Pensé en el fin de la historia. Otra, entre muchas, con final semejante. Ella se perdería para siempre en dirección opuesta a donde, recostado, lamentaría mil veces mi frase más abrupta.
Sin embargo, aún de ese último banco no nos habíamos levantado. Con la frialdad del cuerpo, quizás le haya trasmitido el final que mi mente preludiaba. Hoy no albergo la menor de las dudas: esa mujer sintió lástima. Y para no evidenciarlo en semejante oscuridad reanudó un parloteo similar al del muro. Lo hizo para que mis manos estuviesen libres, para que encontraran de una vez el calor que las dos necesitaban. Con toda discreción intenté un desplazamiento horizontal bajo el vestido. Lo confieso, siento placer rememorando los detalles de esa imagen. Mis sueños de solitario fueron recompensados a través de ese gesto. Confieso más, luego de esa mujer, otros encuentros con el mundo de la femineidad resultaron imposibles. He aquí la vivencia de mis manos, dispuestas solamente a recordar, reiterando en su tecleo aquella historia.
Con el perdón de mis amigos R. y C. desearía asumir el riesgo literario de narrar esos instantes. Debí tantear en sus rodillas bajo la aparente discreción de un parloteo, la humedad privilegiada de unos muslos, la castidad de un blúmer protector de otras oscuridades. Mis dedos estiraron el elástico con la precaución de la serpiente, toparon la sobriedad de un pubis, reseco a causa de mis nervios. Recorrí parsimonioso los contornos de su cuello. Evidencié con mis dos manos la necesidad de fornicarla, y con la lengua, y con los dientes. Penetré con ellos cada espacio permitido por la noche y ese último banco. Salté botones. Hice con sus senos las alquimias más escandalosas. Luego, me deleité con la humedad de un pubis, que mi dedo se encargaba de frotar. Pude convertir su parloteo en un tenue gemido. Me sentí seguro en la medida en que se sintió tomada, hundida, deleitada. Orienté, por fin, una de sus manos en busca de mi méntula. Dichosa, estuvo sosteniéndola, frotándola, palpándola. Entonces, no pude contenerme; exigí a su boca encontrarse con toda su dureza. Experta recorrió los bordes, después la vi atorarse con mi necesidad. Sudé mi goce como un Marqués de Sade. Era el Marqués de Sade. Pero sin espacio para creerme enteramente vencedor. Necesitaba algo más de esa mujer imposible de conseguir en el parque. Hubo en cada banco demasiados Marqueses para sentirme a gusto. Recordé que a pocas cuadras había un bosque donde tendría privacidad. Ella no pudo negarse. No podía de ningún modo negarse. Me necesitaba como mismo la necesité. Era un vencedor; especie de perro de la calle doblegando al desgaire a la perra que aseché. Pareceré cruel empleando esas palabras, pero otras no expresan mi estado de ánimo.
Detrás dejamos el último banco. Hice por única vez un gesto marginal para mostrarme macho. Mi mano palpó una de sus nalgas durante todo el trayecto. Es la imagen más vista en las calles de mi barrio. ¿Cómo intuir el desconcierto en mis amigos R. y C. de haberme sorprendido con mi mano sobre aquella nalga, mientras doblaba calles? Yo era como un hombre feliz. Me acostaría encima de esa mujer, luego de habérmelo propuesto. La elegí como quien va de caza por un bosque infinito. La elegí, como según he leído en el libro más reciente, un sobrio escritor (Roland Barthes) brindaba auto-stop a múltiples mozuelos en las carreteras de Marruecos, para que lo eyacularan en el asiento de atrás. Paradojas del destino. Diferentes modalidades de encontrar el placer ocurrieron durante el mismo año. Ese escritor allá en el lejano Marruecos y yo, dichoso, en el bosque de La Quinta de los Molinos. Cada uno frente a la página en blanco no ha hecho más que estampar su testimonio. No tuve otra opción que retirar mi mano cuando los adoquines de la Quinta impidieron la cadencia en la mujer.
Entramos en la soledad de un bosque. Cada vericueto de su geografía me era sumamente conocido, allí radica la Asociación de Jóvenes Escritores. Demasiado fue el té consumido en sus extensas tertulias; demasiados los sueños que alrededor de las mesas más de una vez planificamos. Fui por aquel tiempo el presidente de esos sueños, y de éste otro también me creía presidente cuando dije: Vamos a quedarnos por aquí. Ella se mostraba escudriñadora en aquella oscuridad, en cambio, yo pretendí reanudar el juego con mis manos. Me apartó nerviosa. En ese lugar era ella quien estaba nerviosa. Advierto mi interés en ser exquisito detallando la historia en lo adelante, lejos de cualquier intento de rechazo, lo agradecerán. Me apartó e hizo una cuclilla. Dentro del follaje, el ruido del líquido llegó a mis oídos con placer. Casi no aguanto las ganas, me dijo. Le pedí que se quitara su vestido sin el menor problema. Era un vencedor. Necesitaba a todo precio sentirme vencedor. Vi su vestido deslizarse hasta llegar al suelo. Vi como acomodó su cuerpo encima de la hoja de periódico que yo había colocado. De la cerveza que contenía la perga, antes de lanzarla, tomé un trago. Estaba desnudo. Deseoso de gozar como nunca encima de una hembra. Ella me esperaba, ofreciéndome la noche que guardaba entre las piernas. Arrodillado, la furia contenida desde el parque podría libremente estallar. Fueron mis manos otra vez las que frotaban. Y las suyas, aferradas a mi méntula. Lenguas escrutadoras se desempeñaron a su antojo. Era mío cada palmo de su cuerpo en aquel bosque. Casi la iba a penetrar cuando dijo, Espérate, ponte esto, y con rapidez de experta desenrolló el ligamento en la parte de mi cuerpo que más desesperaba. Fui víctima inmediata de las abstracciones. Me creí el único habitante masculino disfrutando de la única mujer. Sus dos piernas bien abiertas esperaban a que descubriese por fin ese otro mundo de paredes cálidas. Era el justo momento para resbalar en su interior. Ella lo deseaba a gritos. Yo era el mancebo que de una vez complacería a una simple doncella. Iba a penetrarla. Estaba a punto de entibiar entre sus jugos toda mi dureza, pero, desgracia perenne de hombre marcado por la cruz, presentí en aquella oscuridad que me estaban espiando. Otro ojo era testigo de que esa noche yo fornicaría a una mujer.
Te puede interesar: Resistencia Creativa, de Roy Jorge
En el frente no divisé a nadie, sólo la claridad mezclada con el verde opaco del follaje. Me estaban mirando por la espalda. Soy de los que presienten de inmediato cuando me están mirando. Hice un giro dispuesto a esperar lo peor. Lo peor era un tipo cruzado de brazos. ¿Qué coño pasa, compadre?, dije con una voz distinta. Lejos de vencedor, me sentí ganado por el desconcierto. En cambio, presentí en el otro la calma de quien se cree seguro. Permaneció como si no hubiese escuchado el desafío, como si ignorase totalmente la presencia de alguien que, de manera ridícula, tanteaba el primer palo en derredor; y para colmo, desnudo. Me sentí humillado en mi nueva posición. La vida satisfizo en exceso mi añoranza de experiencias vitales durante esa noche. Con el palo en alto estuve dispuesto a defender la integridad de un pedazo de bosque y de una mujer. Iba a agredirlo, expresaba mi hombría a través de ese palo, pero ella, desde el suelo, lo impidió con un grito; Déjalo, que ese es Arnaldo.
En múltiples ocasiones, R. ha intentado persuadirme para que finalice la historia con esa última frase. Los lectores pondrán el resto, dice, literalmente no existe otro motivo para seguir contando. Sin embargo, me siento tentado a ser honesto a riesgo del fracaso. Más que efecto en la escritura, escudriño explicaciones en mi vida. Lo que jamás podría comprender R es que escribo sobre el punto de giro, no sobre el giro en sí mismo. Déjalo, que ese es Arnaldo. Escucharla resultó un cañonazo en mis tímpanos. Por mi mente pasaron historias populares donde los malhechores, escudados en una mujer, timan siempre a un pobre diablo. No tardé mucho en convencerme de que ese no sería mi destino. Sin descuidarme del desconocido, miré a todas partes; me ubiqué donde fue favorable mirar sin que me vieran. Ella insistió: Déjalo, después te explico. Sus palabras profundizaban aún más mi desconcierto, me hicieron olvidar que su cuerpo permanecía en la misma posición de ofrecimiento que minutos antes sostuvo conmigo. Ven, Arnaldo. Impotente, contemplé cómo el hombre descruzó los brazos para inclinarse sobre ella.
Describir los pormenores resultará angustioso; yo no era quien ahora golpea las teclas, sino otro. Un desamparado. Una víctima de varios ingredientes muy poco racionales. No pude hacer otra cosa que gritar: ¿Pero qué coño es esto? Ninguno de los dos escuchó el grito. Gemían, uno encima del otro, con furia felina. Y no debo negarlo, sentí deseos de propinar un golpe. Debí golpearlos. Ningún hombre, por escritor que se crea, permite a alguien mancillar sus planes de ese modo. Hice intentos de acercarme, pero los ojos de ella lo impidieron, después te explico, parecían decirme. Pude haberme marchado. Debí dejarlos retorcidos sobre la hoja seca y desaparecer, sin embargo, confieso que fui ganado por la curiosidad. Necesitaba la coherente explicación que mi estatura de escritor exigía. En silencio fui testigo de la escena. Revolcáronse hasta el agotamiento. Jadeaban. Noté en los ojos de ella la expresión de la lástima; en él pude observar los movimientos para provocar el goce. Debí ser ese hombre. Pude serlo. Estuve a punto de serlo hasta que descubrí que me espiaba. Sentí odio.
Esa noche corroboré, más allá del plano literario, la relación que habita entre la muerte y el odio. Pude haberlo matado con la facilidad de quien espanta un insecto. Deseos no faltan, aprovechando que aún tengo entre mis manos aquel palo, es decir, una página en blanco y todo el poder de estas teclas, para hacerlo. Pero no. La sinceridad con el lector es mi más preciado atributo. Extenuadísima, ella pasó la mano varias veces por su nuca y le dijo: Vete ya. El desconocido, luego de detenerse a contemplarla, decidió marcharse.
Nuevamente estuvimos solos. Con lentitud, la mujer tanteó el vestido evadiendo mi presencia, evitaba mirarme. Mis ojos, en cambio, exigían la eficaz explicación que no encontraban. Tuve deseos de humillarla con las palabras más hirientes. Preferí el silencio. Incluso, todavía no logro entender donde encontré valor para sacudir las hojas incrustadas en la cabeza y en su espalda. Salimos del bosque. Recorrimos calles antes recorridas. La acompañé, con la vista clavada en el suelo, hasta la parada de su guagua. C. no siente verosímil esta otra parte de la historia. Como mujer dice que los habaneros expresan la inconformidad de manera violenta. Aprovecho para insistirle a C. que no puedo efectuar cambio alguno en mi escritura. Ocurrió como describo. Con las manos dentro de los bolsillos anduve todo el trayecto. Ese es uno de mis modos de catalizar la violencia, otro consiste en sustituir inquietudes refugiado en pequeños avatares del entorno. Observé, parsimonioso, la diversidad multiplicada esperando una guagua, rostros con final de carnaval en la parada, y varios policías pretendiendo establecer un orden. La mujer, solidaria, también miró. Lo que sucede es que Arnaldo es el hombre de mi vida, dijo. Quise desdoblarme en otro para no escucharla, ser el policía atrapado en su eterno dilema o cualquiera de los que intercambiaban en una jerga indescriptible sobre los contenes. Ella, incomprensiva, continuó: Se me aparece de sólo pasarme por la mente.
Me vi dentro de la aglomeración abriendo paso con aire autoritario, ya no pude ser el que con las manos en los bolsillos observaba, ahora exigía sobriamente un carné de identidad, pero sin dejar de escucharla. Su voz iba conmigo, aunque me convirtiera en la persona menos notable de aquella parada. Disculpa, no pensé que fuera a aparecer en ese bosque, fue la última frase que me dijo. Infinitas han sido las veces en que sus palabras han golpeado este cerebro, e infinitas las versiones que de esta historia he realizado. Texto y realidad se disuelven en un punto donde ya es imposible establecer sus diferencias. Queda para mí, destejer la madeja que los ata, o permitir, todavía más, su entrecruzamiento. Retos en tu escritura, me dice C. Simple escaramuza con mujer, me dice R. Pobre amigos R. y C. durante años no he hecho otra cosa que reiterarles variantes de una misma historia. Sumergirme en la última ha sido siempre el bálsamo para olvidar las anteriores. He aquí la última.
Con las manos dentro de los bolsillos, a partir de aquella noche, no he dejado un sólo instante de ver su figura alejarse. En múltiples ocasiones he descrito su difícil arribo a una guagua, la insistencia de varios policías por establecer el orden, y la impaciencia de un hombre con las manos guardadas, deseando mirarla por última vez. Es tanta la multitud apiñada que no puedo, nunca más he podido distinguirla dentro de una guagua que casi se marcha. Con prisa, todos estos años he dado la vuelta para intentarlo por el cristal de atrás. Sin embargo, desgracia de hombre marcado por la cruz, veo junto a otros, la figura de alguien que saluda con un gesto. Siempre me ha dicho adiós. Siempre ha sido Arnaldo.
1995.

Alberto Guerra Naranjo nació en La Habana en 1963. Es Licenciado en Educación, especialidad Historia y Ciencias Sociales, promotor cultural, profesor de humanidades, de guiones audiovisuales y de Escritura Creativa. Cuentos suyos aparecen en revistas y antologías junto a cuentos de Navokov, Tarkovsky, Carpentier, García Márquez, Rulfo, Borges y otros. Varios de sus textos han sido traducidos a idiomas como el inglés, portugués, francés, italiano, alemán, danés, checo, croata y chino mandarín. Ha publicado varios libros de ficción entre los que destaca su novela La soledad del tiempo, que cuenta con 4 ediciones y su novela Los conjurados (editorial Malpaso, Barceloa, España, 2022). Es el único escritor cubano que ha obtenido dos veces el importante premio nacional de cuentos convocado por la revista La Gaceta de Cuba, en 1997 y en 1999. En 2018 obtuvo el Premio Internaciona de Relatos Cortos sobre Discapacidad en Valladolid con su cuento Miserias del reloj y el Premio Internacional de Cuentos José Nogales con El pianista del cine mudo, ambos en España. Con el audiovisual de su cuento Los heraldos negros, donde fue guionista, obtuvo el Premio Internacional Broad Casting Caribe, 2012.

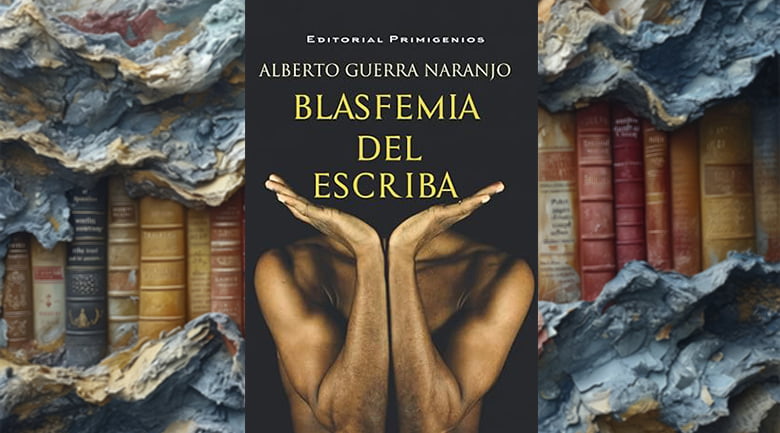

Deja una respuesta